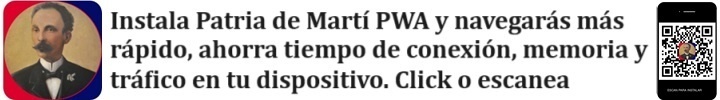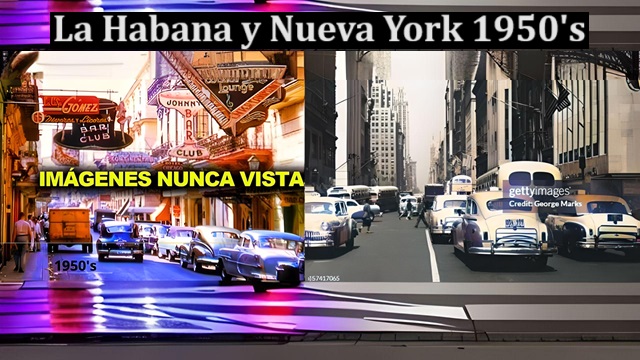 Fatalismo Geográfico Cuba-EE.UU. Visión holística
Fatalismo Geográfico Cuba-EE.UU. Visión holística
La nación cubana surgió como república con la promulgación de la Constitución de 1901 de carácter liberal-democrático, aprobada el 21 de febrero de 1901. Algunos tratadistas encargados de sembrar el odio y discrepancias políticas entre Cuba y los EE.UU cuestionan con marcado descontexto social, económico y político la presencia de la Enmienda Platt en la Constitución de 1901 vinculada con la doctrina Monroe y el tema de la “fruta madura”. Algunos atores, con escaso conocimiento de las ciencias Sociales y Jurídicas, caen en la simpleza y no observan los contextos sociales y las leyes jurídicas impuestas por la naturaleza, qué por su complejidad requieren de interpretaciones y soluciones holísticas. Otros tratadistas, más peligrosos aún, conociendo causa y efecto del “problema” desde una posición de egolatría económica acogen el asunto con métodos de estudios reduccionistas para crear altercados entre Cuba y EE.UU y alimentar el caos social, económico y político entre estas vecinas naciones.
Propongo ver este este asunto histórico a partir del método basado en el pensamiento complejo y consecuentemente reflexionar sobre los enérgicos debates que otrora debieron ocurrir en la Comisión Constituyente de 1901 debido a las fuertes raíces de amistad y compromisos económicos existentes entre Cuba y el Vecino del Norte a quien entre otras acciones se le otorgaba constitucionalmente el derecho de arrendar en determinadas partes del territorio nacional espacios suficientes para establecer bases navales para el almacenamiento y distribución de carbón, otrora principal medio de combustión para la transportación marítima, además de proteger militarmente a la débil población cubana de la naciente República.
Desde una posición realista de la geopolítica no podemos desconocer que desde el Siglo XIX Cuba colonia de España y los EE.U potencia hegemónica en América habían nacidos relaciones económicas espontaneas dada la cercanía geográfica entre nuestras naciones y el empuje del naciente capitalismo financiero que a la altura de la última década del referido siglo 1890-1900, se requería proteger. ante las potencias europeas, la vida de cubanos y estadounidense, así como los intereses económicos de las inversiones que se desarrollaban en la Isla.
La doctrina Monroe “América para los americanos” respecto a la dependencia aún precoz a principio del Siglo XX de Cuba como fruta madura para los EE.UU, y la relación teórica que hiciera en 1823 Quincy Adams, entonces Secretario de Estado EE.UU, está referida a una comparación de la Ley de Gravitación Política y la Ley de Gravitación Física en correspondencia a que EE.UU debe esperar que Cuba por Ley natural se despojara de España y se vinculara a EE.UU y no a Inglaterra, argumentos que originó la referida erudición “América para los Americanos” que sirve de caldo de cultivo a la profecía del “fatalismo geográfico” alimentada por algunos autores dirigida a perturbar la amistad entre estas naciones vecinas destinadas por el Derecho Natural y sus condiciones geográfica a convivir unidas en paz y armonía. Reconocer los valores de EE.UU en beneficio de Cuba no es motivo de anexionismo y mucho menos humillación. La Primera Carta Magna de la República de Cuba, la Constitución de 1901, tomó como paradigma las experiencia del modelo constitucional de los EE.UU marcado por el iusnaturalismo [1] racionalista como elemento iusfilosófico predominante en la Constitución Americana de 1789 y en el plano iuspublicístico por el modelo revolucionario indicado por el francés Montesquieu, presente también en la constitución de los Estados Unidos de América, es decir un modelo fundamentado en la representación y en la tripartición de poderes. En esencia se estableció un régimen republicano y representativo estructurado en la célebre división de poderes. El poder legislativo se componía de un Senado y una Cámara de Representantes, propio de un sistema bicameral, y el poder judicial con relativa independencia pues si bien sus componentes eran inamovibles dependían del Ejecutivo y a veces también del Legislativo en cuanto a sus nombramientos.
Entre otros motivos resulta digno respetar los actos legítimos de nuestros próceres mambises quienes luego del triunfo de la Revolución Mambisa por la independencia de Cuba no implantaron dictadura alguna, según el Manifiesto Comunista que desde 1848, entonces mundialmente conocido en la obra de Carlos Marx. Más bien adoptaron conceptualizaciones de los filósofos positivas a la altura de Augusto Comte, quienes según sus postulados consideraban que los hechos sociales y estructurales que se producen en el interior de las instituciones de una sociedad deben ser estudiados de manera holística, es decir, desde un punto de vista integral teniendo en cuenta lo que puede afectar y beneficiar al conjunto de la sociedad.
Resulta sano destacar que el Partido Revolucionario Cubano no desconoció a ninguna oposición política. En tal sentido convocaron a distintos partidos para desarrollar un sistema electoral patriótico en el marco de la democracia liberal de la época y realizaron elecciones presidenciales a partir de sus propios principios establecidos, contrarios a la teoría simplista y reduccionista del marxismo con la implementación de la dictadura del proletariado, teoría nunca aceptada y criticada por nuestro Apóstol José Martí, posteriormente enriquecida con la denominación de “socialismo científico” donde ha quedado demostrado su ineficacia jurídica durante su aplicación en los países de Europa Oriental el pasado Siglo XX y actualmente en Cuba.[2]
Los acontecimientos entonces se ajustaron a un proceso estrictamente democrático en cuanto a la redacción y aprobación de las normas constitucionales para la Carta Magna Cubana del 1901, aun y cuando en la práctica los partidos políticos ocasionaron ciertas desavenencias.[3]
En ese contexto prevalecieron las ideas de los filósofos positivistas fundamentalmente Augusto Comte y el pensamiento del liberalismo cásico del siglo XIX basados en ideas surgidas del pasado siglo XVIII de Adam Smith, John Locke entre otros contrarios a la doctrina de Carlos Marx, sobre todo el discurso aristotélico que identifica a la tiranía como una forma mala de gobierno donde prevalecieron las creencias en el libre mercado, el Derecho Natural y el carácter complejo de la sociedad y sus entramados de relaciones sociales, económicas y políticas necesariamente implementadas a través del Derecho Constitucional tal y como quedó organizada la vida de los ciudadanos y los poderes del Estado en la Constitución de 1901.
Llamo la atención, pues los estudios sobre los actos jurídicos históricos tienen por lo general carácter complejo, en consecuencia deben soportar la aplicación del paradigma científico del Holismo del vocablo griego “hólos,” (todo, totalidad), (por encimas) es una tendencia natural que permite concebir sistemas complejos a partir de la concepción de que los organismos, en el caso que nos ocupa el estudio de sistemas sociales y el constitucionalismo democrático deben ser observados, no como la suma de las partes, sino como una totalidad organizada a partir de la idea de que todas las propiedades de un sistema es la suma de sus partes.[4]
Realmente la sociedad está en constante cambio y evolución, donde las interacciones individuales y colectivas desempeñan un papel crucial en la formación y transformación de las estructuras sociales y las distintas interpretaciones de las instituciones económicas y los sistemas políticos que influyen en la organización y el funcionamiento de la sociedad por la vía de una
visión multidimensional que abarca desde la influencia de la religión y en la ética económica hasta la influencia de la burocracia en la política.[5]
Consecuentemente cada época históricamente responde a contextos sociales políticos y económicos que debe ajustarse a las necesidades concreta de sus tiempos. En esa dirección debemos considerar el debido respeto a nuestro primer presidente el General Don Tomas Estrada Palma, quien en su campaña presidencial tuvo el efectivo apoyo político del Generalísimo Máximo Gómez, la figura revolucionaria viva más emblemática de la época y extremadamente consciente de la situación económica y social de la naciente República, por cierto, muy dependiente y comprometida con el comercio de la vecina nación del norte. Ambas personalidades Don Tomas Estrada Palma y Máximo Gómez, fueron generales del ejército libertador, insignes oficiales del Ejército Mambí y miembros del Partido Revolucionario Cubano creado por nuestro Apóstol José Martí.

Realmente estos mambises comprendieron y compartieron la necesidad histórica de considerar el apéndice constitucional denominado Enmienda Platt que atribuyó legítimos Derechos Económicos a los EE.UU para establecer bases navales carboneras capaces de abastecer a las embarcaciones marítimas de vapor, pues era el medio de transporte marítimo más utilizado en la época en contextos geopolíticos, económicos y sociales cuando la Isla resultaba lugar obligado para abastecer las naves que transitaban del norte al sur entre continentes.
Llamo la atención, pues desde mediados del siglo XIX la Isla venía desarrollando importantes vínculos económicos con los EE.UU, que a la sazón se encontraba en la última fase del desarrollo capitalista, mientras que Cuba aun colonia de España, resultaba la Isla el lugar propicio para inversiones de capital de los EE.UU, no solo por la cercanía costera, sino también por la existencia de valiosas riquezas agrícolas y minerales con una mayoritaria población necesitada de trabajo presta a emplearse, sobre todo en la industria azucarera pues desde antes de 1840 los EE.UU ya venían colaborado con terratenientes criollos para introducir en la industria azucarera molinos horizontales de tres masas movidos a partir de la instalación de máquinas de vapor y tachos al vació.
Resulta significativo resaltar que, en 1850, diez y ocho años antes de iniciada la guerra de independencia en 1868 contra España liderada por el Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes, ya se había puesto en marcha la primera centrifuga instalada en el Central “Amistad”, situado en Güines, actual provincia occidental Mayabeque. En ese contexto con la introducción de la máquina de vapor la Mayor Isla del Caribe entra en la gran era de la llamada “Revolución del Azúcar” ocupando el primer lugar en la producción y comercialización en la región americana, pues desde 1830 ya contaba con más de mil ingenios que producían unas 94 mil toneladas de azúcar al año utilizando desde 1837 el transporte ferroviario, habida cuenta que los EE.UU en esa fecha ya había introducido en la Isla a locomotora movida por vapor.[6]

Muestra de la integración económica de EE.UU con la Isla es la inversión en la industria eléctrica al instalarse en La Habana en 1878 el primer sistema de alumbrado público, tecnología inexistente en toda Iberoamérica incluyendo a España, que aún en esa fecha tenía esa carencia industrial a pesar de su cercanía con Inglaterra en plena época de Revolución Industrial. Años más tarde durante el periodo 1878 a 1885 se realizan las primeras inversiones directas de capital norte americano dirigidas fundamentalmente a la industria azucarera, a la minería y a la producción tabacalera. Entre 1889 y 1893 el volumen del comercio entre Cuba y EE.UU había crecido de 64 a 103 millones de dólares llegando a existir inversiones en esas ramas de la economía ascendentes a 50 millones de dólares. [7]
En 1900 un año antes de la proclamación de la Primera Constitución de la República en 1901 circuló el primer tranvía en La Habana y el primer automóvil procedente de los EE.UU, antes que ningún otro país de América Latina. Razonablemente el criterio de “fatalismo geográfico” relacionado con la cercanía de Cuba a los EE.UU, desde el prisma del iusnaturalista o Derecho Natural carece de validez jurídica pues el vecino de norte siendo la Isla colonia de España, desde principios del siglo XVIII los Estados Unidos resultaba entonces capaz de abastecer al mercado cubano de productos alimenticios e industriales con precios más favorables que los establecidos por Europa. En consecuencia “la Madre Patria” se obligó a firmar en 1891 varios tratados comercial con los EE.UU, [8] pues si bien España seguía siendo la metrópolis política de Cuba, EE.UU de hecho y de derecho se había convertido en la metrópolis económica de Cuba originándose la firma de varios tratados comerciales con los EE.UU, el más significativo el Tratado de Reciprocidad Comercial encaminado a regular los intereses financieros de ambos Estados ante la crisis económicas que otrora presentaban los mercados internacionales.
No fue hasta el año 1934, tras la dictadura de Machado desde 1925-1933; que se sustituye la Enmienda Platt por el Tratado de Reciprocidad Comercial y se confirma la integración política y económica de Cuba con los EE.UU y se inician los preparativos para la promulgación de la Constitución del 10 de octubre 1940, la más avanzada de la época, que había recogido importantes reivindicaciones populares abriendo un nuevo período de legalidad institucional en Cuba. Esta Carta Magna basada en los principios que a la sazón informaba la doctrina del Estado Social de Derecho, fue confeccionada con la intervención de todos los sectores políticos del país, incluyendo al Partido Socialista Popular que concentraba a los comunistas, pues la Convención Constituyente estuvo integrada por 77 delegados representando a 9 partidos político.
Razonablemente esa estructura constitucional fue la fórmula perfecta para garantizar a la sociedad una verdadera gobernanza administrativa y económica ajustada a un sistema político controlado en función de los intereses de la nación. Esta Carta Magna se consideró la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época, resultando la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. Razonablemente la estructura de la primera Constitución de la República en 1901 y segunda en 1940 resultaron la fórmula perfecta para garantizar a la sociedad cubana una gobernanza administrativa y económica ajustada a un sistema político controlado en función de los intereses de la nación sin privilegios para ningún partido político, ni beneficios para ninguna clase social. [9]
Llamo la atención respecto a la existencia de las clases sociales y el tratamiento del Estado a la diversidad de sus intereses, se trata del desarrollo y verdeara representación y control de sus intereses en los Poderes del Estado, asunto que trataremos con mayor profundidad en otros artículos, por el momento vale destacar que la Constitución de 1901 y 1940 fueron consideradas las Ley de Leyes más avanzadas de todas las constituciones del mundo en sus respectivas épocas y la de 1940 la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo.
No obstante, si bien resulta un valioso paradigma metodológico la Constitución de 1940, para la actual transición cubana al constitucionalismo democrático actualmente carece de fuerza vinculante desde la validez del Derecho Positivo y la merecida consideración al pensamiento holístico de nuestra Apóstol, pues sus indicadores o preceptos para la modificación de los derechos constitucionales y la formación de las leyes resultan incapaces de responder a los necesarios procesos de transición democrática que requiere la actual constitución del 2019, asunto que trataré en otra oportunidad. [10]
Razonablemente resulta necesario destacar que hasta finales de la década de 1950, la nación cubana se debatía entre un crudo contraste social, pues si bien estábamos entre los países con mayor crecimiento económico de la región el índice de pobreza y desigualdad social era semejante al resto de las naciones de América Latina. Sin embargo, éramos de los países con mejor desarrollo social en la Región, pues mostrábamos índices socioeconómicos superiores a los de algunos Estados del centro y sur de los EEUU. Llamo la atención pues La Habana en 1906 fue la primera ciudad de América Latina en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora. En 1907 se estrenó en la Capital de Cuba la primera instalación de rayos X en Iberoamérica y en 1922 fuimos la segunda nación del mundo en ofrecer información radial a la población, resultando el primer país del mundo en radiar un concierto de música y ofrecer noticiero radial. La Isla en 1928 tenía sesenta y una emisoras de radio, de ellas cuarenta y tres en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por EEUU y Canadá.
Tempranamente en 1935 Cuba se convirtió en la mayor exportadora de azúcar para la integración económica de los EE.UU con el comercio internacional, pues había alcanzado en 1925 más de cinco millones de toneladas de azúcar. En esa época la mayoría de los ingenios y las fincas eran propiedad de familias norteamericanas, pues existía marcada empatía entre el empresariado de los EE.UU y Cuba. Resulta interesante destacar que al comienzo de la década de 1950, de los 161 centrales trabajando 131 eran propiedad de cubanos con el 60% de la producción total, resultando en 1952 el Central Delicias el de mayor producción con una capacidad de molida de 780 000 arrobas de caña diarias. En el referido año produjo 1 383,653 sacos de azúcar, en sentido general el comercio entre Cuba y los EE.UU ocupaban una posición privilegiada dentro del mercado internacional. [11]
En materia de Derecho Humanos, ocho años antes del primer proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos en septiembre del 1948, Cuba había decretado en Iberoamérica la Ley sobre la jornada laboral de ocho horas y el salario mínimo.
En cuanto al desarrollo académico en muestra de libertad de pensamiento y democracia se consideró constitucionalmente la autonomía universitaria para La Universidad de La Habana. En cuanto a la enseñanza primaria en 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, entonces con cerca de 6 millones de habitantes había en la Isla 7 567 escuelas públicas (gratuitas) y 869 privadas, 8 436 en total, 1 206 de las escuelas públicas, estaban en el campo y a mediados de los años 50 la educación pública contaba con 25 000 maestros y la educación privada con 3 500, existían siete veces más maestros públicos que privados.
La ONESCU reconoció a Cuba en esa época como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo con el 23.6%, y en 1960 reconoció a Cuba como el único país latinoamericano que había alcanzado desde 1940 que todos sus educadores poseyeran títulos de maestros normales o universitarios, ocupando Cuba el cuarto lugar de todos los pueblos de América Latina.
En cuanto a infraestructura fuimos el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central el Hotel Riviera, en 1951 y el primer edificio del mundo construido con hormigón armado el Focsa en 1952.
En 1955 la Mayor Isla del Caribe era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil de 33.4 por cada mil nacidos. En 1957 la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita (1 por cada 957 habitantes), con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas (82.9%) y viviendas con baños propios (79.9%) y el segundo país (tras Uruguay) en el consumo calórico per cápita diario.
En 1957 la Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine con pantallas de 3ra dimensión y panorámicas, me refiero al Cine Radio Centro, hoy Cine y Teatro Yara. Desde entonces los cubanos hasta 1959, estuvimos asistiendo a la experiencia de gobiernos y partidos políticos que implantaron sistemas jurídicos basados en la democracia constitucional soportando a tres dictaduras burguesas: una del General Gerardo Machado de 1925-1933 y dos del General Fulgencio Batista, quien desconoció el ordenamiento constitucional vigente y efectuó un segundo golpe de Estado en esa ocasión al gobierno legítimo del presidente Carlos Prío Socarras el 10 de marzo de 1952. Este acto dejó serias secuelas ocasionando un férreo sistema totalitario de irreparable costo social y deterioro de la economía, pues hasta la fecha la nación cubana no ha disfrutado de un modelo próspero y económicamente sostenible, en tanto ha quedado demostrada la inconsistencia y la ineficacia de los gobiernos para resolver los problemas esenciales de la población, cuando se niegan a cumplir y poner en práctica los valores que informa para estos tiempos de modernidad institucional los principios que informan la “Democracia Constitucional”, contenido tratados en la obra del profesor Salazar Ugarte. [12]
La democracia constitucional es un formato jurídico encaminado a organizar la política a los requerimientos de la sociedad moderna mediante un conjunto de instituciones tradicionales del pensamiento constitucional que informan los derechos fundamentales y la división de poderes. Este concepto incluye mecanismos de garantía y protección del contenido constitucional, denominado control de constitucionalidad sobre las leyes y los jueces. Por tanto, debe integrarse con todas aquellas instituciones que tienen por finalidad permitir que las personas de una colectividad política participen de forma directa o por la vía de sus representantes en la adopción de las decisiones colectivas de su comunidad, respetando las instituciones propias de la democracia tales como: voto igual y libre; regla de mayoría y derechos de minoría, así como las normas que permiten ejercer los derechos ciudadanos. La democracia constitucional, cuenta entonces por un extremo con las instituciones tradicionales del constitucionalismo liberal, y por el otro se complementa con las instituciones del moderno concepto político de democracia.
BIBLIOGRAFIA
BORJAS MARTINEZ. José Ángel: “Elecciones y Sistema Electoral en Cuba 1900 Y 1908. Un análisis científico-político” del profesor de La Universidad de La Habana. GOOGLE.
GARCIA CUZA. Juan Emigdio: “LA EFICACIA JURÍDICA Y EL AGOTAMIENTO IUS-SOCIALSIMO CIENTÍFICO” Biblioteca Jurídica Virtual UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.
GARCIA CUZA. Juan Emigdio: EL CARÁCTER INTEGRADOR DEL MÉTODO TRANSVERSAL EN LAS INVESTIGACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA AL CONSTITUCIONALISMO ECONÓMICO CUBANO Biblioteca Jurídica Virtual UNAM.
RÉMY HERRERA: DE LOS CICLOS DE NO EXPECIALIZACION A LA ERA DEL AZUCAR: ELEMENTOS DE HISTORIA DE CUBA EN UN LARGO PERIODO (1895-1959) (Parte) (CNRS Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)
SALAZAR UGARTE, Pedro: La Democracia Constitucional. Una Radiografía Teórica. Editorial S.L Fondo de Cultura Económica de España en coalición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F 2009.
[1] Corriente filosófica aristotélica que platea la supremacía del Derecho Natural sobre el Derecho positivo. Según esta doctrina el ser humano tiene Derechos pre-estatal, es decir anterior al surgimiento o formación de cualquier comunidad jurídica, los cuales deben ser respetados por el Estado y no pueden ser violados.
2 GARCIA CUZA. Juan Emigdio: “LA EFICACIA JURÍDICA Y EL AGOTAMIENTO IUS-SOCIALSIMO CIENTÍFICO” en Pasos hacía una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano germánico. Tomo 4. Enrique Cáceres Nieto, Coordinador. Biblioteca Jurídica Virtual UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2017.
[3] BORJAS MARTINEZ. José Ángel: “Elecciones y Sistema Electoral en Cuba 1900 Y 1908. Un análisis científico-político” del profesor de La Universidad de La Habana. GOOGLE.
[4] GARCIA CUZA. Juan Emigdio: EL CARÁCTER INTEGRADOR DEL MÉTODO TRANSVERSAL EN LAS INVESTIGACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA AL CONSTITUCIONALISMO ECONÓMICO CUBANO en Pasos hacía una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano germánico. Tomo 4. Enrique Cáceres Nieto, Coordinador. Biblioteca Jurídica Virtual UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.
[5] Idem. p.190
6 RÉMY HERRERA: DE LOS CICLOS DE NO EXPECIALIZACION A LA ERA DEL AZUCAR: ELEMENTOS DE HISTORIA DE CUBA EN UN LARGO PERIODO (1895-1959) (Parte) (CNRS Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)
[8] Orden Militar de los EE.UU No. 216 del 26 de mayo de 1900, resultó un instrumento de abierto interés en la economía cubana al establecer definitivamente, que las patentes de los Estados Unidos serían válidas en Cuba y las España tenían que acreditar vigencia en el país de origen.
[9] Bajo la Presidencia de Federico Laredo Bru (1936-1940) se convocó a elecciones para elegir a los delegados de la Asamblea Constituyente, que se encargarían de elaborar la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente estuvo integrada por 77 delegados electos entre los candidatos de 9 partidos políticos, que quedaron distribuidos como sigue:
Por el Bloque Gubernamental
Partido Liberal: 16 delegados
Partido Nacionalista: 9 delegados
Partido Socialista Popular (Comunista): 6 delegados
Conjunto Nacional Democrático: 3 delegados
Partido Nacional Revolucionario: 1 delegado
Por el Bloque de Oposición
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico): 18 delegados
Partido Demócrata Republicano: 15 delegados
Partido Acción Republicana: 5 delegados y Partido ABC: 4 delegados
[10] GARCIA CUZA. Juan Emigdio: “INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICA DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD PARA LA TRANSICIÓN CUBANA AL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRATICO” Ponencia presentada al X Congreso Internacional del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre Metodología para las Investigaciones Jurídicas la enseñanza del Derecho. México 2022.[11] RÉMY HERRERA: DE LOS CICLOS DE NO EXPECIALIZACION A LA ERA DEL AZUCAR: ELEMENTOS DE HISTORIA DE CUBA EN UN LARGO PERIODO (1895-1959) (Parte)
(CNRS Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia)
[12] SALAZAR UGARTE, Pedro: La Democracia Constitucional. Una Radiografía Teórica. Editorial S.L Fondo de Cultura Económica de España en coalición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F 2009.
 Autor: Juan Emigdio García Cuza. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana 1992 y ex-Profesor Titular de la Universidad homónima. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente 1979 Santiago de Cuba. Colaborador Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Claustro de Doctores del Colegio Universitario del Distrito Federal en México 2013-2022.
Autor: Juan Emigdio García Cuza. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana 1992 y ex-Profesor Titular de la Universidad homónima. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente 1979 Santiago de Cuba. Colaborador Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Claustro de Doctores del Colegio Universitario del Distrito Federal en México 2013-2022.