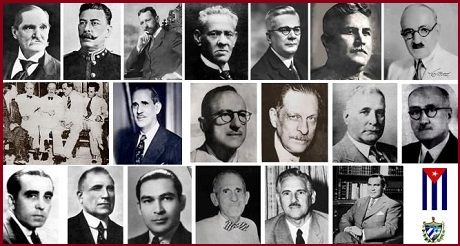
La Constitución de 1901, y la Enmienda Platt fueron las instituciones que formaron el marco legal con que nace la República de Cuba en 1902, y las que preservarían el sistema económico que pudiéramos llamar capitalista, o de libre mercado en nuestro país.
El año 1925, es crucial en la historia económica republicana pues fué el año en que empieza a morir el capitalismo empresarial, y comienza una etapa donde el Estado cubano va interviniendo cada vez más dentro de la dirección económica del país a través de leyes, regulaciones, controles, establecimiento de cártels, subsidios, manipulación monetaria etc, que van estrangulando la libertad económica
Entre 1902 y 1925 se desarrolló la gran economía azucarera de Cuba; de una zafra de apenas 850 mil toneladas largas en 1902 a una zafra de 5 millones 189 mil toneladas largas. La industria azucarera cubana creció a una asombrosa tasa anual del 23.2%
Esto fué posible debido a una inversión extranjera y nacional de casi mil millones de dolares, y el aporte laboral de más de 200 mil inmigrantes.
Además de la existencia del mercado norteamericano, que le había garantizado el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903. En 1903 Cuba abastecía el 17% del consumo de azúcar de los EEUU, y en 1925, el 56% lo cual significaba una exportación de unos 3 millones de toneladas.
En el año 1925, la estructura economica de Cuba era practicamente lo opuesto del modelo que Martí había proyectado para la “Cuba con todos y para el bien de todos”
La producción de azúcar constituía el 42% del ingreso nacional, y el 84% de la exportaciones, representaba casi el 50% de todo el capital neto acumulado, controlaba más del 26% de todo el territorio de Cuba, y durante aproximadamente una cuarta parte del año ocupaba algo más del 32% de toda la fuerza laboral del país, o sea que más del 50% del total de la población del país dependía directamente de la producción de azúcar.
Entre 1921 y 1924, el 67.2% de las importaciones provinieron de los EEUU y el 82.6% de las exportaciones fueron hacia EEUU.
El 46% del consumo total del país eran importaciones, de haber sido solamente un 35% en 1903.
A partir de estas cifras podemos decir que al concluír el primer cuarto del siglo XX, Cuba era un país que dependía casi absolutamente de un solo producto de exportación, que cada vez importaba más de lo que consumía, que dependía de prácticamente un solo mercado; el norteamericano, y que la mitad del capital neto acumulado en el país le correspondia a empresas o individuos extranjeros.
Además Cuba dependía políticamente de los EEUU por medio de la Enmienda Platt que la convertía en un protectorado.
Sin embargo, si miramos la otra cara de la moneda, tenemos que el percápita del cubano entre 1903 y 1925 había crecido en un 96.4%, o sea a una tasa de crecimiento anual del 4.1%, que convertía a Cuba en el país con una mayor tasa de crecimiento del percápita en la zona tropical del mundo.
Pero este modelo económico era frágil, y conllevaba grandes peligros. Ya la depresión de 1920-1921 había hecho sonar las alarmas.
Las palabras de un Jose Martí casi olvidado volvían a tener vigencia:
“Comete suicidio un pueblo el día en que fíe su subsistencia a un solo fruto”
Iba creciendo entre algunos sectores del país la percepción de que Cuba podía estar caminando directamente hacia una catástrofe. Así pensaba la oposición política, el empresariado industrial, las clases medias profesionales etc
A favor del statu quo, se encontraban la clase política gobernante, los intereses extranjeros, un sector de los hacendados cubanos, así como los comerciantes importadores/exportadores (en su mayoría españoles), que formaban la élite del país y que en general se alineaban políticamente dentro del Partido Conservador encabezado por el general Mario García Menocal
Era necesario diversificar la economía, y diversificar los mercados, y paralelamente se abría paso un sentimiento nacionalista que consideraba que esto era imposible mientras estuviera vigente la Enmienda Platt.
En 1926, en una conferencia pronunciada en el Club Rotario de La Habana, el ingeniero Jose Comallonga Mena exponía sus planes de diversificación económica de Cuba, y el peligro que representaba la dependencia que tenía nuestra nación de la producción de azúcar. En esta conferencia el pronunció unas palabras que fueron premonitorias “Sea cual sea el porvenir del azúcar, Cuba no puede depender únicamente de ella. O la República derriba a la caña, o la caña derriba a la República”
El análisis más importante que se hizo en aquella época de la situación económica de Cuba, fué el famoso estudio del historiador Ramiro Guerra publicado en 1927; “Azúcar y población en las Antillas” donde analizaba las causas de la estructura económica del país, y las consecuenias que aquello podría acarrear en un futuro muy próximo como un peligro para la misma nacionalidad cubana; la principal y casi única industria del país en manos de extranjeros, y trabajada por extranjeros, con poquísimo beneficio para Cuba.
En 1925 llega a la presidencia de Cuba el general Gerardo Machado por el Partido Liberal, con un programa reformista que tenía como objetivo la protección y promoción de la industria nacional, la diversificación de la economía, y un amplio programa de gasto público para crear empleo y apoyar el crecimiento económico y la expansión de la producción, así como tomar medidas para proteger a la industria azucarera nacional. También Machado aparecía en una pose nacionalista, como opuesto a la Enmienda Platt.
El programa del Partido Liberal anunciaba ya una masiva intervención del Estado en la economía.
En 1926 fue aprobada la Ley Verdeja que restringía la zafra azucarera en un 10% respect a la de 1925 protegiendo a los hacendados cubanos de la ruina inminente. Además prohibía la construcción de nuevos centrales, y creaba un sistema de cuotas para cada central.
En 1927 se aprobó un arancel proteccionista para promover la industria y la agricultura nacionales, y en 1926, se fueron concertando una serie de empréstitos con el Chase Manhattan Bank por la cantidad de 120 millones de pesos para financiar el Plan de Obras Públicas, cuyo resultado más útil fué la Carretera Central, y el más vistoso, el Capitolio Nacional.
En el año 1928, Machado,con la anuencia de los partidos políticos (Liberal, Conservador, y Popular), y la aprobación tácita del gobierno americano, modifica la Constitución de 1901, en lo que se llamó la “Prórroga de Poderes” e innauguró un gobierno abiertamente dictatorial.
El plan reformista de Machado resultó un fracaso, la restricción unilatelar no impidió la caída de los precios del azúcar, y sí provocó un enorme desempleo en los campos. El arancel proteccionista, favoreció a un grupo de empresarios bien conectados políticamente, y ayudó a promover actividades económicas que resultaron no ser sostenibles. El Plan de Obras Públicas no fué dirigido a actividades reproductivas, por lo que no promovió empleo permanente, y endeudo a la República
La depresión económica en los EEUU que comenzó en 1929 (La Gran Depresión), y el arancel proteccionista conocido como la Hawley-Smoot Act repercutieron en Cuba de manera desvastadora.
En 1933, la zafra fué un 61% inferior a la de 1929; más del 33% de la fuerza laboral estaba desempleada. El percápita había caído en un 48% con respecto a 1925; sobre las ciudades se había volcado una marea de miseria proveniente de los campos en busca de ocupación que no existía.
El país se encontraba en medio del caos económico y político de la Revolución de 1933 que amenazaba con convertirse en una revolución social de grandes proporciones.
El marco institucional de la República finalmente comenzó a colapsar entre agosto y septiembre de 1933.
El 4 de septiembre un grupo de sargentos encabezados por Fulgencio Batista y apoyados por el Directorio Estudiantil Unversitario (DEU), dán un golpe de estado que comienza en el campamento de Columbia. Ese día nacía una nueva Cuba.
Una Cuba donde la intervención del gobierno en la economía se vá ampliando, y el capitalismo empresarial y el libre mercado van perdiendo espacio
La Segunda Guerra Mundial permitió la reactualización de la industria azucarera la cual fué pasando a manos de cubanos; en 1938, el 68.4% de los centrales en Cuba eran propiedad de extranjeros y el 31.6% de cubanos. En 1950, los cubanos eran propietarios del 62.1% de los centrales. También surgió una nueva banca comercial nacional que impulsaría la creación del Banco Nacional de Cuba como establecía la Constitución de 1940 en su artículo 280. En 1939, el 83.2% de los dspósitos se encontraban en los bancos extranjeros, y en 1950 esta cifra había descendido a solamente el 54.5% (En 1958 fué el 38.9%). Dos grandes metas del nacionalismo cubano se hacían realidad durante este período de 1941-1950, pero el beneficio directo fue solo para la élite político-económica nacional.
Las políticas redistribucionistas del gobierno desde 1933, y la expansión monetaria de los años de la guerra habían dado lugar a la formación de una nueva clase media urbana, y a nuevas fortunas especialmente dentro de la clase política, a costa de un creciente desempleo que se volvía crónico, y una situación muy precaria en las zonas rurales que fué analizada y descrita vívidamente en el libro “Cuba rural” del sociologo norteamericano Lowry Nelson profesor de la Universidad de Minesota publicado en 1950.
A finales de la década de 1940, existía entre los economistas cubanos y extranjeros que habían analizado la situación de Cuba, un consenso de que la industria azucarera ya había dejado de ser el motor de crecimiento del país, y que la población estaba creciendo más rapido que el ingreso nacional, lo cual estaba dando lugar a que el percápita disminuyera a niveles que podían llevar a tensiones sociales graves como advirtió la Misión del Banco Mundial en su estudio sobre Cuba publicado en 1951.
En aquellos años se incorporaban unos 45 mil jovenes al mercado laboral anualmente, y el desempleo se estimaba que oscilaba entre un 9% en el momento culminante de la zafra, (Enero-abril) y un 20% en el tiempo muerto (Mayo-noviembre)
El economista Julian Alienes estimaba un desempleo permanente en Cuba en 1950 de casi 440 mil jornadas/año, por tanto para ir disminuyendo el desempleo se consideraba que era necesario crear puestos de trabajo a una tasa anual no menor de 60 mil durante un mínimo de diez años, cosa que parecía imposible que lo lograra el libre mercado, y que solo la intervención del gobierno lo lograría a través de un plan bien estructurado.
Estos economistas planificadores tales como Julian Alienes, Gustavo Gutierrez, Felipe Pazos etc consideraban que en Cuba había suficiente cantidad de capital ahorrado en los bancos, que por diversas razones se encontraba en gran medida inmobilizados, y que con la creación de instituciones crediticias gubernamentales, se podría mobilizar todo ese capital ofreciendo crédito barato y crear una nueva economía que absorbiera el desempleo y pusiera al país de nuevo en la vía del crecimiento.
Estas instituciones serían el Banco Nacional de Cuba, y el BANFAIC (Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba) que comenzaron a funcionar en 1950, luego de haberse propuesto desde 1921, y estar contemplado en el artículo 280 de la Constitucion de 1940. El BANFAIC otorgaría préstamos a bajo interes y largo plazo dirigidos a actividades agrícolas e industriales no tradicionales, con el objetivo de promover una nueva economía diversificada.
Terminaba la época de la expansión monetaria que había comenzado en 1934 y comenzaba la época de la expansión crediticia en 1950.
El gobierno pretendía soslayar a través de la expansión del crédito los problemas graves que existían en las relaciones obrero-patronales, y el gravísimo problema rural que causaba el latifundio azucarero-ganadero que se mantenía intacto y evitaba abordar un reforma agraria.
El 10 de marzo de 1952 tras un golpe de estado llega una vez más al poder en Cuba Fulgencio Batista.
Comienza el período en que se ponen en marcha planes de diversificación económica con el objetivo de terminar con la dependencia de Cuba respecto a la industria azucarera e industrializar al país por medio de la sustitución de importaciones que era el modelo de desarrollo preconizado por la Comisión Económica para America Latina de las Naciones Unidas (CEPAL).
Para lograr el plan económico de Batista, se crearon más instituciones bancarias que emitían bonos los cuales eran comprados por la banca comercial y el BNC, estas instituciones a su vez otorgaban créditos de forma selectiva para crear lo que denominaban los planificadores de Batista; Gustavo Gutierrez y Joaquín Martinez Saenz, una nueva economía.
Estas instituciones fueron la Financiera Nacional de Cuba, el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA), y el BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social) además de que se ampliaron las operaciones del BANFAIC.
Entre 1952 y 1958 se concedieron créditos públicos por valor de 1,256 millones de pesos de los cuales el 28.1% fué para actividades industriales, el 8.4% para la agricultura, y el 59.6% para servicios públicos.
La banca comercial expandió su crédito entre 1952 y 1958 en 157 millones de pesos, dirigidos a las diferentes actividades económicas, sobre todo préstamos tradicionales, a intereses más elevados que la banca oficial,y la inversión extranjera totalizó casi 340 millones de dolares dirigidos fundamentalmente a la minería y la refinación de petroleo, utilidades públicas, así como a la industria turística.
Una inversión total de más de 1,750 millones de pesos entre 1952 y 1958.
El propósito de la política económica de los gobiernos cubanos desde fines de la década de 1940 era
1-Disminución del desempleo
2-Terminación de la dependencia con respecto al azúcar, y diversificar la economía
3- Industrializar al país a través de la sustitución de importaciones
4- Crecimiento del percápita real.
Que se logró después de una inversión tan masiva?
Ningún país de America Latina tuvo un programa de inversiones percápita tan grande como Cuba.
El gobierno de Batista recaudó un 16.7% del ingreso nacional, y contrajo préstamos con la banca comercial y el BNC por valor de 1,123.4 millones de pesos, por lo que la suma de los recursos con que contó fué casi un 25% de todo el ingreso nacional entre 1952 y 1958.
El gobierno cubano había asumido en gran parte el control de la economía del país
Programa económico
1- Disminución de la tasa de desempleo
En el año 1950, el profesor Julian Alienes, director del Dpto de Estadísticas del Banco Nacional de Cuba, estimó el desempleo permanente en un 24.6%, con aproximadamente 443 mil jornadas/año perdidas.
En 1957, el survey realizado por la Junta Nacional de Economía que dirigía Gustavo Gutierrez estimó que el desempleo permanente se mantenía en un 23.4% con 515 mil jornadas/año desperdiciadas.
Entre 1953, y 1957, la fuerza laboral en Cuba se incrementó a una media anual de unos 48 mil personas, y se estima se crearon entre 1953 y 1957 solamente 45 mil 300 nuevos empleos anuales.
El desempleo que se había convertido en crónico, estaba dando lugar a un aumento de la emigración de cubanos hacia EEUU principalmente; entre 1945 y 1957 emigraron con residencia permanente a los EEUU, 66.3 miles de cubanos, de ellos entre 1955 y 1957, fueron 37.6 miles.
2- Terminación de la dependencia con respecto al azúcar
En 1925, las exportaciones de azúcar fueron el 42% del ingreso nacional. En 1950, el 33.8% y en 1958 el 26.9%, sin embargo, ningún bien o servicio compensó la caída relativa de las exportaciones de azúcar. Cuba simplemente estaba exportando menos, e importando más.
3- Industrializar al país a través de la sustitución de importaciones.
En 1948, la produccion industrial no azucarera constituía el 17% del ingreso nacional, y en 1956 era el 25.4% con un crecimiento absoluto de un 106.6%.
Sin embargo, esto no significó una sustitución de importaciones sino un cambio en la estructura de las importaciones. En el año 1948, las importaciones representaron el 32.% del ingreso nacional mientras que en 1958 fueron el 35.2%
4- El crecimiento del percápita real del cubano.
En 1950 el percápita real fué de 134.24 pesos, y en 1958 de 133.43 pesos, o sea se registra una disminución.
El poder de compra del peso cubano en 1950, teniendo como año base 1937, fué de 43.7 centavos, lo cual quiere decir que lo que se compraba con un peso en 1937, en 1950 se necesitaban 2.28 pesos, y en 1958 se necesitaban 2.54 pesos. Aunque no se registra un aumento en el índice de precios de los alimentos, sí se estaba sintiendo una presión inflacionaria en 1957-58.
Resultados macroeconómicos
Entre 1950 y 1958, con excepción del año 1953, todas las balanzas de pagos fueron deficitarias, acumulándose un déficit de 1,135.7 millones de dolares.
De una existencia de 568.3 millones de dolares en activos internacionales que repaldaban el 100% de todos los activos nacionales sujetos a reserva en 1950, en 1958 habían quedado reducidos a 84 millones de dolares respaldando solamente el 11.5% de los activos nacionales.
El déficit persistente en las balanzas de pagos estaba debilitando seriamente la posición internacional del peso cubano.
El peso y el dolar tenían una cotización oficial de uno a uno, pero en la realidad, el peso cubano se encontraba sobrevalorado en 1958 en un 25.5%, en tanto en 1950 estaba sobrevalorado en un 53.6%, lo que indica una politica monetaria conservadora del BNC.
Esta situación encarecía las exportaciones de Cuba, y abarataba sus importaciones, colocando al país en una situación comercial poco competitiva al deteriorar los términos de intercambio.
La expansión crediticia dió lugar a un acelerado proceso de intensificación del consumo y disminución del ahorro. En 1950, el consumo privado fué el 78.8% del ingreso nacional, y en 1958 el 82%, lo que indica que se estaba invirtiendo sin que existiera un ahorro real.
Entre 1950 y 1958, la inversión privada constituyó el 7.2% del ingreso nacional, cuando se considera que la tasa de inversión de un país, para lograr un crecimiento sostenido real, debe ser superior al 10% del ingreso nacional. De esta inversión, el 48% fue inversión residencial.
El enorme nivel de consumo después de la Segunda Guerra Mundial, y la formación de una extensa clase media, se evidencia a traves de varios datos que muestran un estandard de vida entre los más modernos de las repúblicas latinoamericanas:
a)- Un automobil particular por cada 40 habitantes; 3er lugar en America Latina
b)- Un teléfono por cada 38 habitantes. 4to lugar en America Latina
c)- Un radio por cada 6.5 habitantes. 3er lugar en America Latina
d)- Un televisor por cada 25 habitantes. 1er lugar en America Latina
e)- Un refrigerador por cada 18 habitantes. 2ndo lugar en America Latina
f)- 58 periódicos diarios y 126 revistas semanales. 2ndo lugar en America Latina
g)- Un médico por cada 980 habitantes. 3er lugar en America Latina
Conclusión
La inversión estaba llegando a su límite, el crédito no se podía expandir más,no había ahorro real en los bancos, se hacía necesaria una devaluación de la moneda cubana. La deuda pública en 1952 era un 19.9% del ingreso nacional de ese año, y en 1958 alcanzaba el 56.1% del ingreso nacional.
Para continuar en los años siguientes por esta misma vía hubiera sido necesario un préstamo masivo del FMI , o un empréstito norteamericano, ya que la inversion directa norteamericana no estaba muy interesada en Cuba en aquellos momentos a no ser en el turismo, y Cuba no podia incrementar a corto plazo sus exportaciones.
Desde el punto de vista social, la participación de los ingresos empresariales respecto al ingreso nacional, creció entre 1950 y 1958 en un 8.4%, en tanto el ingreso nacional solo lo hizo en un 4.6%. esto indica que hubo una redistribución del ingreso a favor de las clase medias y altas urbanas, y también a favor de La Habana, y en menor medida de las ciudades del interior en detrimento de las zonas rurales.
El capitalismo en 1959 entraba en su fase terminal en medio de una economia completamente desbalanceada, arrastrando consigo fatalmente a una gran República.
